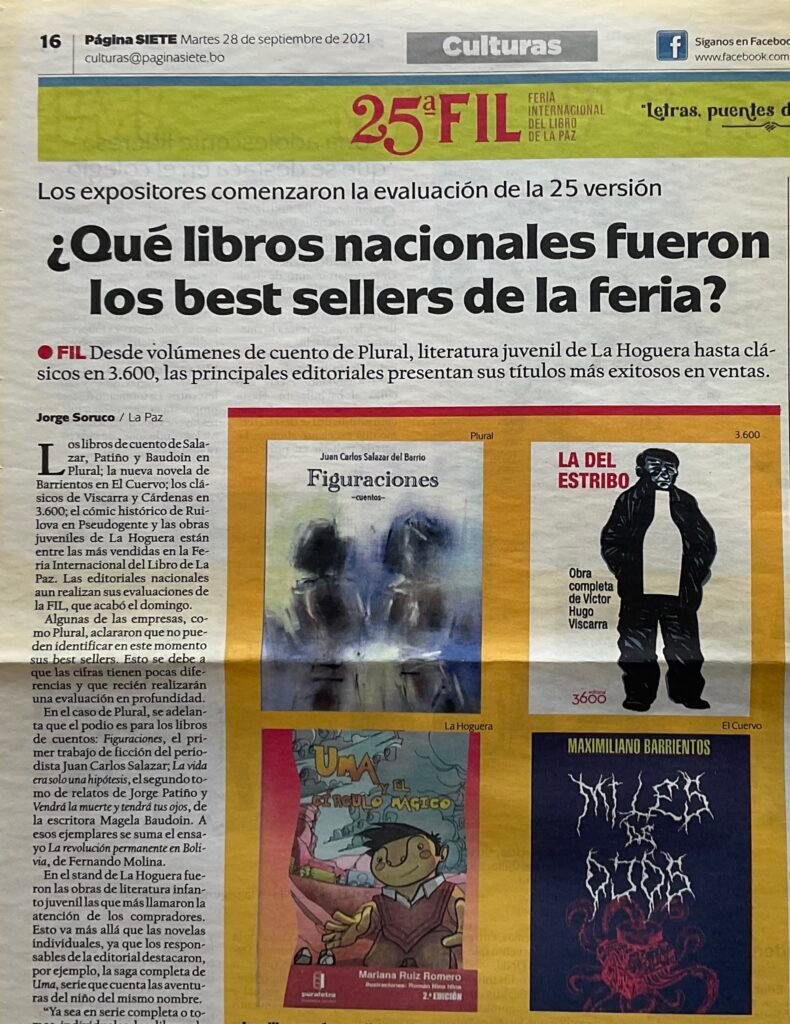Agradezco a Amalia sus comentarios; le agradezco también
por haberme acompañado en el proceso de creación de estos cuentos. Sus
generosas opiniones, así como las que me hicieron llegar otras queridas amigas
y amigos, me alentaron a dar vida a estas figuraciones.
Me refiero a la periodista y escritora argentina Victoria
Azurduy, a la escritora chilena Odette Magnet, al poeta, escritor argentino y
columnista del diario Clarín de Buenos Aires Miguel Espejo y al entrañable
pintor boliviano Luis Zilveti, cuyos comentarios, que aparecen en la contratapa
del libro, me ayudaron como ya dije a emprender esta aventura.
Una de las preguntas más recurrentes que me han formulado
los amigos y colegas periodistas es, precisamente, qué me impulsó a incursionar
en la ficción tras haber dedicado mi vida profesional al periodismo; cómo se
dio esa transición del relato periodístico al literario; cuándo y en qué
momento.
Tal vez, como declaré en alguna entrevista, por la
necesidad de transmitir vivencias, imágenes, sensaciones y percepciones que no
tienen cabida en una crónica o en un reportaje, menos aún en una noticia.
Como sabemos todos los ejercemos este oficio, las
estructuras periodísticas, incluso las más flexibles, como el formato de la
crónica, tienen reglas rígidas que no permiten fantasías ni “figuraciones”.
Es, pues, yo diría, la necesidad de expresión que siente
todo periodista cuando no encuentra asidero para contar una historia que la
percibe como cierto o probable.
La creación literaria es un acto individual, muy
personal. Uno escribe, tal vez, para uno mismo, por la necesidad que tienes de
volcar sentimientos que llevas dentro y que de otra manera no encontrarían
salida, a diferencia del periodismo, que es un oficio nacido para contar las
cosas de los demás.
En todo caso, esta transición no debería llamar la
atención, porque, como decía un gran amigo y colega español, el corresponsal de
guerra Manu Leguineche, a quien suelo citar a menudo, el periodismo y la
literatura son orillas de un mismo río. O en palabras del periodista mayor,
Gabriel García Márquez: son hijos de la misma madre, la narrativa. Y en el peor
de los casos, primos hermanos, pero parientes de un mismo linaje.
Toda narrativa está anclada en la realidad, en
percepciones del mundo que nos circunda. La periodística, en hechos, y la
literaria, en sensaciones fugaces, en vivencias inacabadas, que dejan profundas
huellas en nuestro espíritu y que cobran cuerpo y sentido por obra y gracia de
la imaginación.
Es el abordaje de la realidad desde una perspectiva
diferente, la exploración de aristas apenas perceptibles por nuestros sentidos.
Una búsqueda, si se quiere, porque, como dijo Kafka, “la
literatura es siempre una expedición a la verdad”, una verdad que se hace
cierta el momento en que la concebimos.
A García Márquez no le costó trabajo cruzar el río,
porque había descubierto que la historia contada en un reportaje o en una
crónica no solo podía llegar a ser igual a la vida, sino, más aún, mejor que la
vida misma. Es lo que le permitió contar
una crónica como un cuento y un cuento como una crónica.
¿Cuándo abandoné la orilla del periodismo para
incursionar en la ficción? Tal vez el día en que no pude respaldar con hechos
mis propias percepciones, mis intuiciones, las vivencias inacabadas que
mencioné al principio.
Siempre me pregunté, por ejemplo, cómo vivió el Che
Guevara la agonía de los condenados a muerte, qué le pasó por la mente cuando
se dio cuenta de que había llegado su hora final, qué recuerdos le atormentaron
o lo consolaron cuando vio entrar al sargento Mario Terán a la escuelita de La
Higuera para ejecutar la sentencia del Alto Mando militar.
No pude contarlo en una crónica, puesto que no tenía las
evidencias que prescriben las reglas del periodismo, así que intenté reconstruir
ese dramático final, esos dos o tres minutos últimos de su vida, en un cuento, en
El Espejo, abusando tal vez de una figuración.
Lo imaginé así: (el Che) “sintió que miles de agujas de
hielo le atravesaban el cuerpo y le estallaban en el corazón. Se escuchó
lanzando un aullido, inaudible, y advirtió que su grito, impotente, quedaba
petrificado en una mueca. Se vio suspendido sobre sus despojos, mirándose desde
lo alto, y reconoció su rostro a lo lejos como en un espejo, con la claridad de
los amaneceres y la transparencia de la que hablaría el trovador. Se descubrió
con los mechones desprolijos, sedosos, brillantes; la barba rala y el bigotillo
a lo Cantinflas; la boina negra, apoyada sobre la oreja izquierda, con la
estrella roja de cinco puntas en la frente; el habano humeante en la boca y la
mirada perdida en el infinito. Sonrió, socarrón, mientras la imagen se
desvanecía en su propio confín”.
Al comentar este cuento, el historiador Gustavo Rodríguez
Ostria, autor de una biografía inédita del Che, también muy generoso en su
comentario, dijo que la ficción permite una libertad que el historiador no
dispone. Y eso es lo que hice. Llenar con imaginación un espacio que la
historia dejó abierto.
Como ya dije toda ficción tiene un
anclaje en la realidad. García Márquez decía que la novela y el cuento admiten
la fantasía sin límites, pero que la crónica tiene que ser verdad hasta la
última coma, aunque nadie lo sepa ni lo crea. Siguiendo el mismo razonamiento, yo
diría que el relato literario debe ser verosímil, creíble, aunque no sea cierto.
Los personajes surgen de los pliegues de la memoria,
apenas esbozados, escondidos como estaban en rincones desapercibidos, para
inventarse a sí mismos y recorrer su propia historia, con el autor como testigo
o si acaso como un simple amanuense que se deja llevar por su propia criatura.
Así nació Lenca,
la guerrillera que transita por la
tierra de los carbones encendidos, el lugar donde vivía la muerte; el Triste Pizarro, un joven condenado a vivir un duelo eterno con la sonrisa
vestida de luto, víctima del sino hereditario de los malqueridos; y Casilda, la niña que cree descubrir la certeza que la realidad le negaba detrás de las sombras tortuosas y amenazantes que suelen tejer los ocasos.
Son estos personajes los que dan unidad, si es que tienen
alguna, a los siete cuentos del libro: el heroísmo de los derrotados, la
audacia de los inocentes, la porfía de los sobrevivientes.
Con los personajes surgen los escenarios y muchas veces
son los mismos escenarios los que dan nacimiento a los personajes. Están ahí a
la espera de que el autor los rescate. Los paisajes se apropian de las personajes,
los recrean y los hacen suyos, hasta convertirlos en ánimas o fantasmas, según
los humores y amores que recogen en su transitar por cada entorno.
Así pude entrever las aguas vidriosas, relampagueantes, que
pujaban por alcanzar el río, entre guijarros bruñidos por el torrente y el
tiempo, en la acequia de la hacienda de la abuela
Herminia; el bosquecillo de eucaliptus de un pueblo, cuando ese pueblo todavía
no era pueblo, sino apenas una parroquia de chacras y fincas floridas; las selvas pobladas por mil especies de
mariposas y cubiertas por cuatrocientas variedades de orquídeas de un escenario
bélico; al venado de cola blanca que correteaba en un bosque de mangales; o el firmamento de la gran
ciudad que escondía las tres estrellas amarillas con nombres de odaliscas:
Sadal-melik, Sadal-suud y Sadach-bia.
La poesía, si existe, no está en las palabras, sino en
los personajes. Nace con ellos y vive con ellos. Si el autor tiene algún
mérito, es haberla detectado en las apariencias que dan paso a las
figuraciones. Al fin y al cabo, las
apariencias no son otra cosa que realidades que se visten de poesía para burlar
los sentimientos.
La creación literaria, como dije, es un acto individual, muy personal, un acto
que abre la puerta a la reflexión, más allá del propósito lúdico del autor. No
es que yo crea en la literatura como mensaje, mucho menos como mensaje
político, pero si en la introspección de la propia creación.
El cuento Aquí vive
la muerte, una frase que recogió una colega mexicana de una campesina
salvadoreña, me permitió reflexionar sobre la inutilidad de la lucha armada, la
“violencia revolucionaria”, la que alguna vez, siendo jóvenes, justificamos o toleramos.
“Los muertos
nunca son ajenos, todos son propios”, dice Lenca,
la guerrillera protagonista.
Es también una
condena a las atrocidades de la guerra, como el asesinato del Poeta Mártir,
Roque Dalton, a manos de sus propios compañeros de lucha. “Puedo entender la
guerra, el combate cara a cara con el enemigo, pero no los ajustes de cuentas
entre amigos, los fratricidios y parricidios entre compañeros”, dice Lenca, en otra reflexión autocrítica que
la lleva a la revisión de sus propias convicciones.
El guerrillero agónico vive las dudas de todo convencido
en el balance de su vida, en el final de su andadura, entre las consignas en
desuso que pugnan por liberarse de las ataduras del olvido y las premoniciones
que se le atoran en la mente.
O el Cristo ateo subido a la cruz que, en medio del vocerío
amontonado de fariseos y samaritanos en túnicas níveas, judíos barbados,
plañideras de rebosos enlutados, centuriones plateados y soldados en casacas
entorchadas, alcancé a percibir una voz liberadora distante: “Pater in manus tuas commendo spiritum meum”.
Como digo en uno de los epígrafes del libro, a manera de
presentación y justificación de mis textos, la ficción cobra vida y recupera
certezas cuando la imaginación desvela lo que la realidad oculta.
Mis historias son eso, apariencias que creí observar,
figuraciones mías, que quise rescatar por el solo hecho de verlas convertidas
en realidad.
Espero que sean de su agrado.
Feria del Libro de La Paz, 25 de septiembre de 2001